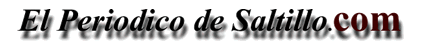| |
 |
|
 |
Septiembre 2009 |
|
| |
|
Las venas abiertas
de América Latina (9)
Eduardo Galeano.
Gracias al sacrificio de los esclavos del Caribe, nacieron la máquina de James Watt y los cañones de Washington
El Che Guevara decía que el subdesarrollo es un enano de cabeza enorme y panza hinchada: sus piernas débiles y sus brazos cortos no armonizan con el resto del cuerpo. La Habana resplandecía, zumbaban los cadillacs por sus avenidas y en el cabaret más grande del mundo ondulaban, al ritmo de Lecuona, las vedettes más hermosas; mientras en el campo cubano, solo uno de cada diez obreros agrícolas bebía leche, apenas un cuatro por ciento consumía carne y las tres quintas partes ganaban salarios que eran tres o cuatro veces inferiores al costo de la vida.
|
|
|
Pero el azúcar no sólo produjo enanos. También produjo gigantes. El azúcar del trópico latinoamericano aportó un gran impulso a la acumulación de capitales para el desarrollo industrial de Inglaterra, Francia, Holanda y los Estados Unidos, al mismo tiempo que mutiló la economía del nordeste de Brasil y de las islas del Caribe y selló la ruina histórica de África. El comercio entre Europa, África y América tuvo por viga maestra el tráfico de esclavos con destino a las plantaciones de azúcar.
Las tribus de África occidental vivían peleando entre sí, para aumentar, con los prisioneros de guerra, sus reservas de esclavos. Pertenecían a los dominios coloniales de Portugal, pero los portugueses no tenían naves ni artículos industriales que ofrecer en la época del auge de la trata de negros, y se convirtieron en intermediarios entre los capitanes negreros de otras potencias y los reyezuelos africanos.
Inglaterra fue la gran campeona de la compra y venta de carne humana. Los holandeses tenían más larga tradición en el negocio, porque Carlos V les había regalado el monopolio del transporte de negros a América tiempo antes de que Inglaterra obtuviera el derecho de introducir esclavos en las colonias ajenas. Y en cuanto a Francia, Luis XIV, el Rey Sol, compartía con el rey de España la mitad de las ganancias de la Compañía de Guinea, formada en 1701 para el tráfico de esclavos hacia América, y su ministro Colbert, artífice de la industrialización francesa, afirmaba que la trata de negros era “recomendable para el progreso de la marina mercante”.
Adam Smith decía que el descubrimiento de América había “elevado el sistema mercantil a un grado de esplendor que de otro modo no hubiera alcanzado jamás”. Según Sergio Bagú, el más formidable motor de acumulación del capital mercantil europeo fue la esclavitud; a su vez, ese capital resultó “la piedra fundamental sobre la cual se construyó el gigantesco capital industrial de los tiempos contemporáneos”.
Del Potomac al río de la Plata, los esclavos edificaron la casa de sus amos, talaron los bosques, cortaron y molieron las cañas de azúcar, plantaron algodón, cultivaron cacao, cosecharon café y tabaco y rastrearon los cauces en busca de oro. Caio Prado calcula que hasta principios del siglo XIX habían llegado a Brasil entre cinco y seis millones de africanos.
Allá por 1562, el capitán John Hawkins había arrancado 300 negros de contrabando de la Guinea portuguesa. La reina Isabel se puso furiosa: “Esta aventura -sentenció- clama venganza del cielo”. Pero Hawkins le contó que en el Caribe había obtenido, a cambio de los esclavos, un cargamento de azúcar y pieles, perlas y jengibre. La reina perdonó al pirata y se convirtió en su socia comercial.Un siglo después, el duque de York marcaba al hierro candente sus iniciales, DY, sobre la nalga izquierda o el pecho de los tres mil negros que anualmente conducía su empresa hacia las islas del azúcar. La Real Compañía Africana, entre cuyos accionistas figuraba el rey Carlos II, daba un 300 por ciento de dividendos, pese a que, de los 70 mil esclavos que embarcó entre 1680 y 1688, solo 46 mil sobrevivieron a la travesía. Durante el viaje numerosos africanos morían víctima de epidemias o desnutrición, o se suicidaban negándose a corner, ahorcándose con sus cadenas o arrojándose por la borda al océano erizado de aletas de tiburones.
El transporte de esclavos elevó a Bristol, sede de astilleros, al rango de segunda ciudad de Inglaterra, y convirtió a Liverpool en el mayor puerto del mundo. Partían los navíos con sus bodegas cargadas de armas, telas, ginebra, ron, chucherías y vidrios de colores, que servían de pago para la mercadería humana de África, que a su vez pagan el azúcar, el algodón, el café y el cacao de las plantaciones coloniales de América. Los caciques africanos también proporcionaban marfiles, ceras y aceite de palma.
A comienzos del siglo XVIII, las tres cuartas partes del algodón que hilaba la industria textil inglesa provenían de las Antillas; a mediados del siglo, había 120 refinerías de azúcar en Inglaterra. Diez grandes empresas controlaban los dos tercios del tráfico. Los orfebres ofrecían candados y collares de plata para negros y perros, las damas elegantes se mostraban en público acompañadas de un mono vestido con un jubón bordado y un niño esclavo, con turbante y bombachudos de seda. Con fondos del comercio negrero se construyó el gran ferrocarril inglés del oeste. El capital acumulado en el comercio de manufacturas, esclavos y azúcar hizo posible la invención de la máquina de vapor: James Watt fue subvencionado por mercaderes que habían hecho así su fortuna.
|
La trata de negros en Nueva Inglaterra dio origen a gran parte del capital que facilitó la revolución industrial en Estados Unidos. Con capitales obtenidos del tráfico de esclavos, los hermanos Brown, de Providence, instalaron el horno de fundición que proveyó de cañones al general George Washington para la guerra de la independencia .
En 1518 Alonso Zuazo escribía a Carlos V desde Ia Dominicana: “Es vano el temor de que los negros puedan sublevarse; viudas hay en las islas de Portugal muy sosegadas con 800 esclavos; todo está en cómo son gobernados, Yo hallé al venir algunos negros ladinos, otros huidos a monte; azoté a unos, corté las orejas a otros; y ya no se ha venido más queja”. Cuatro años después estalló la primera sublevación de esclavos en América: los esclavos de Diego Colón, hijo del descubridor, fueron los primeros en levantarse y terminaron colgados de las horcas.
|
|
|
|
Un par de siglos después, en el otro extremo de la Dominicana, los esclavos cimarrones huían a las regiones más elevadas de Haití y en las montañas reconstruían la vida africana: los cultivos de alimentación, la adoración de los dioses, las costumbres. En la Guayana holandesa, a través del río Courantyne, sobreviven desde hace tres siglos las comunidades de los djukas, descendientes de esclavos que habían huido. La primera gran rebelión de los esclavos de la Guayana ocurrió cien años después de la fuga de los djukas: los holandeses recuperaron las plantaciones y quemaron a fuego lento a los líderes de los esclavos. Pero tiempo antes del éxodo de los djukas, los esclavos cimarrones de Brasil habían organizado el reino negro de los Palmares, en el nordeste de Brasil, y victoriosamente resistieron, durante todo el siglo XVII, el asedio de las expediciones militares que los holandeses y portugueses lanzaron para abatirlo.
El reino de los Palmares se había organizado como un estado “a semejanza de los que existían en África en el siglo XVII”. El jefe máximo era elegido entre los más hábiles y sagaces: reinaba el hombre “de mayor prestigio en la guerra o en el mando”. En plena época de las plantaciones azucareras, Palmares era el único rincón de Brasil donde se desarrollaba el policultivo. Los negros cultivaban maíz, boniato, frijoles, mandioca, bananas y otros alimentos.
Los esclavos que habían conquistado la libertad la defendían con coraje porque compartían sus frutos: la propiedad de la tierra era comunitaria y no circulaba el dinero en el estado negro. Para la batalla final, la corona portuguesa movilizó el mayor ejército conocido en Brasil. No menos de diez mil personas defendieron la última fortaleza de Palmares; los sobrevivientes fueron degollados o arrojados a los precipicios. Dos años después, el jefe Zumbi, a quien los esclavos consideraban inmortal, no pudo escapar a una traición. Lo acorralaron en la selva y le cortaron la cabeza.
Los dioses africanos continuaban vivos entre los esclavos de América como vivas continuaban las layendas y los mitos de las patrias perdidas. Los negros expresaban en sus ceremonias, danzas y conjuros, la necesidad de afirmación de una identidad cultural que el cristianismo les negaba, porque la Iglesia estaba materialmente àsociada al sistema de explotación que sufrían.
A comienzos del siglo XVIII, mientras en las islas inglesas los esclavos convictos de crímenes morían aplastados entre los tambores de los trapiches de azúcar y en las colonias francesas se los quemaba vivos o se los sometía al suplicio de la rueda, los sacerdotes, que recibían como diezmo el cinco por ciento de la producción de azúcar, daban su absolución cristiana a los mayorales que castigaban a los negros “como Jesucristo a los pecadores”. El misionero apostólico Juan Perpiñá y Pibernat publicaba sus sermones a los negros: “¡Pobrecitos! No os asustéis porque sean muchas las penalidades que tengáis que sufrir como esclavos. Esclavo puede ser vuestro cuerpo: pero libre tenéis el alma para volar un día a la feliz mansión de los escogidos”.
El dios de los parias no es siempre el mismo que el dios del sistema que los hace parias. Aunque la religión católica abarca, en la información oficial, el 94 por ciento de la población de Brasil, en la realidad la población negra conserva vivas sus tradiciones africanas y su fe religiosa, a menudo camuflada tras las figuras sagradas del cristianismo. Los cultos de raíz africana encuentran amplia proyección entre los oprimidos. Otro tanto ocurre en las Antillas. Las divinidades del vudú de Haití, el bembé de Cuba y la umbanda y la quimbanda de Brasil son más o menos las mismas, pese a la transfiguración que han sufrido, al nacionalizarse en tierras de América, los ritos y los dioses originales. En el Caribe y en Bahía se entonan los cánticos ceremoniales en nagó, yoruba, congo y otras lenguas africanas. En los suburbios de las grandes ciudades del sur de Brasil, en cambio, predomina la lengua portuguesa, pero han brotado de la costa del oeste de África las divinidades del bien y del mal que han atravesado los siglos para transformarse en los fantasmas vengadores de los marginados, la pobre gente humillada que clama en las favelas de Río de Janeiro: “Fuerza babiana, fuerza africana, fuerza divina. Ven a ayudarnos”.
En 1888 se abolió la esclavitud en Brasil. Pero no sé abolió el latifundio. Medio millón de nordestinos emigraron a la Amazonia, convocados por los espejismos del caucho, hasta el fin del siglo. En nuestros días los nordestinos emigran hacia el centro y sur de Brasil. La sequía de 1970 arrojó muchedumbres hambrientas sobre las ciudades del nordeste. Un cable de abril de 1970 informa: “La policía del estado de Pernambuco detuvo el domingo último, en el municipio de Belém do São Francisco, a 210 campesinos que serían vendidos a propietarios rurales del estado de Minas Gerais a 18 dólares por. cabeza”. Los campesinos provenían de Paraiba y Río Grande do Norte, los dos estados más castigados por la sequía. En junio, los teletipos trasmiten las declaraciones del jefe de la policía federal: sus servicios aún no disponen de los medios eficaces para poner término al tráfico de esclavos, y continua la venta de trabajadores del nordeste a los propietarios ricos de otras zonas del país.
El boom del caucho y el auge del café implicaron grandes levas de trabajadores nordestinos. Pero también el gobierno hace uso de este caudal de mano de obra barata, formidable ejército de reserva para las grandes obras públicas. Del nordeste vinieron, acarreados como ganado, los hombres que levantaron la ciudad de Brasilia, la más moderna del mundo. En ella, 300 mil nordestinos viven de los desperdicios de la resplandeciente capital.
El trabajo esclavo de los nordestinos está abriendo, ahora, la gran carretera transamazónica, que cortará Brasil en dos, penetrando la selva hasta la frontera con Bolivia. El plan implica también un proyecto de colonización agraria para extender “las fronteras de la civilización”. En el nordeste hay seis millones de campesinos sin tierras, mientras que quince mil personas son dueñas de la mitad de la superficie total.
La reforma agraria no se realiza, en las régiones ya ocupadas, donde continua siendo sagrado el derecho de propiedad de los latifundistas. Ello significa que los “flagelados” del nordeste abrirán el camino para la expansión del latifundio sobre nuevas áreas. Los propósitos reales del gobierno son proporcionar mano de obra a los latifundistas norteamericanos que han comprado o usurpado la mitad de las tierras al norte del río Negro y también a la United States Steel Co., que recibió de manos del general Garrastazú Médici los enormes yacimientos de hierro y manganeso de la Amazonia.
|
(Continuará).
El Ciclo del caucho... |
| |
|
|
|
|
|
|