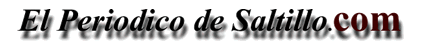| |
 |
|
 |
Octubre 2009 |
|
| |
|
Las venas abiertas
de América Latina (10)
Eduardo Galeano.
El ciclo del caucho
Algunos autores estiman que no menos de medio millón de brasileños sucumbieron a las epidemias, el paludismo, la tuberculosis o el beriberi en la época del auge de la goma del caucho. Los campesinos de las tierras secas realizaban el largo viaje hacia la selva húmeda. Allí los aguardaba la fiebre. Iban hacinados en las bodegas de los barcos, muchos sucumbían antes de llegar. No sólo la fiebre; también aguardaba, en la selva, un régimen de trabajo parecido a la esclavitud. El trabajo se pagaba en. especies (carne seca, harina de mandioca, aguardiente, etc.) hasta que el seringueiro saldaba sus deudas, milagro que rara vez ocurría.
|
|
|
Había un acuerdo entre los empresarios para no dar trabajo a los obreros que tuvieran deudas pendientes; los guardias rurales, apostados en las márgenes de los ríos, disparaban contra los.prófugos. Las deudas se sumaban a las deudas. A la deuda original, por el acarreo del trabajador desde el nordeste, se agregaba la deuda por los instrumentos de trabajo, machete, cuchillo, tazones, y como el trabajador comía y bebía, cuanto mayor era la antiguedad del obrero mayor se hacía la deuda.
Los trazos de lápiz sobre el papel. 70 años después, Charles Goodyear descubrió, al mismo tiempo que el inglés Hancock, el procedimiento de vulcanización del caucho, que le daba flexibilidad y lo tornaba inalterable a los cambios de temperatura. Ya en 1850, se revestían de goma las ruedas de los vehículos. A fines de siglo surgió la industria del automóvil en Estados Unidos y en Europa, y con ella nació el consumo de neumáticos en grandes cantidades. La demanda mundial de caucho creció verticalmente. El árbol de la goma proporcionaba a Brasil, en 1890, una décima parte de sus ingresos por exportaciones. La mayor parte de la producción de caucho provenía del territorio del Acre, que Brasil había arrancado a Bolivia al cabo de una fulminante campaña militar.
Conquistado el Acre, Brasil disponía de la casi totalidad de las reservas mundiales de goma; la cotizacion internacional estaba en la cima. Los seringueiros no lo disfrutaban, aunque eran ellos quienes salían cada madrugada de sus chozas, con varios recipientes atados a las espaldas, y se encaramaban a los árboles, los hevea brasiliensis gigantescos, para sangrarlos. Les hacían incisiones en el tronco y en las ramas, de las heridas manaba el latex, jugo blancuzco y pegajoso que llenaba los jarros en un par de horas. A la noche se cocían los discos planos de goma. El olor ácido y repelente del caucho impregnaba la ciudad de Manaus, capital mundial del comercio del caucho. En 1849 Manaus tenía cinco mil habitantes; en poco más de medio siglo creció a setenta mil. Los magnates del caucho edificaron allí sus mansiones de arquitectura extravagante y plenas de maderas preciosas, mármol de Carrara y muebles de ebanistería francesa. Los nuevos ricos de la selva se hacían traer los más caros alimentos de Río de Janeiro; los mejores modistos de Europa cortaban sus trajes y vestidos; enviaban a sus hijos a estudiar a los colegios ingleses. El teatro Amazonas, monumento barroco de bastante mal gusto, es el símbolo mayor de aquellas fortunas: A principios de siglo, el tenor Caruso canto para los habitantes de Manaus la noche de la inauguración, a cambio de una suma fabulosa.
En 1913, el desastre se abatió sobre el caucho brasileño. El precio mundial que había alcanzado, se redujo a la cuarta parte. En 1919, Brasil sólo abastecía la octava parte del consumo mundial de caucho. Medio siglo después Brasil compra en el extraniero más de Ia mitad del caucho que necesita. ¿Qué había ocurrido? Allá por 1873, Henry Wickham,. un inglés que poseía bosques de çaucho en el río Tapajós, sacó de contrabando semillas del árbol de caucho. Las semillas llegaron intactas a los muelles de Liverpool. 40 años más tarde, los ingleses invadían el mercado mundial con el caucho malayo. Las plantaciones asiáticas, racionalmente organizadas, desbancaron sin dificultad la producción extractiva de Brasil.
La prosperidad amazónica se hizo humo. Hasta que, durante la segunda guerra mundial, el caucho de la Amazonia brasileña cobró un nuevo empuje transitorio. Los japoneses habían ocupado Malasia y las potencias aliadas necesitaban desesperadamente abastecerse de goma. También la selva peruana fue sacudida, en aquellos años cuarenta, por las urgencias del caucho.
|
Brazos baratos para el cacao
Venezuela se identificó con el cacao, planta originaria de América, durante largo tiempo. Los oligarcas del cacao, más los usureros y los comerciantes, integraban “una Santísima Trinidad del atraso”. Junto con el cacao coexistían la ganadería, el añil, el azúcar, el tabaco y también algunas minas; pero “Gran Cacao” fue el nombre con que el pueblo bautizó a la oligarquía esclavista de Caracas. A costa del trabajo de los negros, esta oligarquía se enriqueció abasteciendo de cacao a la oligarquía minera de México y a la metrópoli española.
Desde 1873, se inauguró en Venezuela una edad del café; el café exigía, como el cacao, valles cálidos. El cacao continuó su expansión, invadiendo los suelos húmedos de Carúpano. Venezuela siguió siendo agrícola, condenada a las caídas cíclicas de los precios del café y del cacao; ambos productos surtían los capitales que hacían posible la vida parasitaria de sus dueños, sus mercaderes y sus prestamistas. Hasta que, en 1922, Venezuela se convirtió en un manantial de petróleo. A partir de entonces, el petróleo dominó la vida del país.
|
|
|
|
En las últimas décadas del siglo XIX Se desató la glotonería de los europeos y los norteamericanos por el chocolate que dio un gran impulso a las plantaciones de cacao en Brasil y estimuló la producción de las viejas plantaciones de Venezuela y Ecuador. Brasil disfrutó un buen tiempo de los favores del mercado internacional. No obstante que encontró en África serios competidores. Hacia 1920, ya Ghana había conquistado el primer lugar; los ingleses habían desarrollado la plantación de cacao en gran escala, con métodos modernos, en este país que por entonces era colonia y se llamaba Costa de Oro. Brasil cayó al segundo lugar, y años más tarde al tercero, como proveedor mundial de cacao.
El consumo de cacao aumentaba y con él aumentaban las cotizaciones y las ganancias. El puerto de Ilhéus, por donde se embarcaba casi todo el cacao, se llamaba “La Reina del sur”, y aunque hoy languidece, allí han quedado los palacetes que los fazendeiros amueblaron con fastuoso y pésimo gusto. Con el alza de precios, la producción aumentaba; luego los precios bajaban. La inestabilidad se hizo cada vez rnás estrepitosa y las tierras fueron cambiando de dueño. Empezó el tiempo de los “rnillonarios mendigos”; los pioneros de las plantacioones cedían su sitio a los exportadores, que se apoderaban -ejecutando deudas- de las tierras.
En apenas tres años, entre 1959 y 1961, el precio internacional del cacao brasileño se redujo en una tercera parte. Los grandes consumidores de cacao (Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Holanda, Francia) estimulan la competencia entre el cacao africano y el que producen Brasil y Ecuador, para comer chocolate barato. Provocan, así, períodos de depresión que lanzan a los caminos a los trabajadores que el cacao expulsa. Los chocolates valen cada vez más; el cacao, cada vez menos. Entre 1950 y 1960, las ventas de cacao de Ecuador aumentaron en más de un treinta por ciento en volumen, pero sólo un quince por ciento en valor. La economía ecuatoriana depende de las ventas de bananas, café y cacao.
Brazos baratos para el algodón
Brasil ocupa el cuarto lugar en el mundo como productor de algodón; México, el quinto. De América Latina proviene más de la quinta parte del algodón que la industria textil consume en el planeta. A fines del siglo XVIII el algodón se había convertido en la materia prima más importante de los viveros industriales de Europa. El huso que Arkwright inventó al mismo tiempo que Watt patentaba su máquina de vapor y la posterior creación del telar rnecánico de Cartwright impulsaron la fabricacion de tejidos y proporcionaron al algodón, planta nativa de América, mercados ávidos en ultramar. El puerto de São Luiz de Maranhão, fue bruscamente despertado por la euforia del algodón. A inicios del siglo XIX, la crisis de la economía minera proporcionaba al algodón mano de obra esclava en abundancia. El puerto floreció, produjo poetas en medida suficiente como para que se lo llamara “La Atenas de Brasil”, pero el hambre llegó, con la prosperidad, a la región de Maranhao, donde nadie se ocupaba ya de cultivar alimentos. El colapso llegó de súbito. La producción de algodón en gran escala en las plantaciones del sur de los Estados Unidos, con tierras de mejor calidad y medios mecánicos para desgranar y enfardar el producto, abatió los precios a la tercera parte y Brasil quedó fuera de competencia. Una nueva etapa de prosperidad se abrió a raíz de la Guerra de Secesión, pero duró poco. Ya en el siglo XX, entre 1934 y 1939, Ia producción brasileña de algodón se incrementó a un ritmo impresionante: de 126 mil toneladas pasó a más de 320 mil. Entonces sobrevino un nuevo desastre: los Estados Unidos arrojaron sus excedentes al mercado mundial y el precio se derrumbó.
Los excedentes agrícolas norteamericanos son el resultado de los fuertes subsidios que el Estado otorga a los productores; a precios de dumping y como parte de los programas de ayuda exterior, los excedentes se derraman por el mundo. Así, el algodón fue el principal producto de exportación de Paraguay hasta que la competencia ruinosa del algodón norteamericano lo desplazó de los mercados y la producción paraguaya se redujo, desde 1952, a la mitad. Así perdió Uruguay el mercado canadiense para su arroz. Así el trigo de Argentina, un país que había sido el granero del planeta, perdió un peso decisivo en los mercados internacionales. El dumping norteamericano del algodón no ha impedido que una empresa norteamericana, la Anderson Clayton and Co., detente el imperio de este producto en América Latina, ni ha impedido que, a través de ella, los Estados Unidos compren algodón mexicano para revenderlo a otros países.
El algodón latinoamericano continua vivo en el comercio mundial, gracias a sus bajísimos costos de producción. En las plantaciones de Brasil, los salarios de hambre alternan con el trabajo servil; en las de Guatemala los propietarios se enorgullecen de pagar salarios de 19 quetzales por mes (el quetzal equivale al dólar); en México, los jornaleros que deambulan de zafra en zafra cobrando un dólar y medio por jornada no sólo padecen la subocupación sino también la subnutrición, pero mucho peor es la situación de los obreros del algodón en Nicaragua; los salvadoreños que suministran algodón a los industriales textiles de Japón consumen menos calorías y proteínas que los hambrientos hindúes.
Para la economía de Perú, el algodón es la segunda fuente agrícola de divisas. Cuando el gobierno nacionalista del general Velasco Alvarado llegó al poder en 1968, estaba en explotación menos de la sexta parte de las tierras del país aptas para la explotación intensiva, el ingreso per capita de la población era quince veces menor que el de los Estados Unidos y el consumo de calorías aparecía entre los más bajos del mundo, pero la producción de algodón seguía, como la del azúcar, regida por los criterios ajenos a Perú. Las mejores tierras estaban en manos de empresas norteamericanas. Cinco grandes empresas, entre ellas dos norteamericanas: la Anderson Clayton y la Grace, tenían en sus manos la exportación de algodón y de azúcar. Las plantaciones de azúcar y algodón de la costa, pagaban a los peones salarios de hambre hasta que la reforma agraria de 1969 las expropió y las entregó, en cooperativas, a los trabajadores que ganaban cinco dólares mensuales.
La Anderson Clayton and Co. no sólo se ocupa de vender el algodón sino que dispone de una red que abarca e1 financiamiento y la industrializacidn de la fibra y sus derivados, y produce también alimentos en gran escala. En México, por ejemplo, ejerce su dominio sobre la producción de algodón; en sus manos están, de hecho, los 800 mil mexicanos que lo cosechan. La empresa compra a muy bajo precio la excelente fibra de algodón mexicano, porque previamente concede créditos a los productores con la obligación de que le vendan las cosechas al precio con que ella abra el mercado. A los adelantos en dinero se suma el suministro de fertilizantes, semillas, insecticidas; la empresa se reserva el derecho de supervisar los trabajos de fertilización, siembra y cosecha. Fija la tarifa que se le ocurre para despepitar el algodón. Usa las semillas en sus fábricas de aceites, grasas y margarinas. En los últimos años, la Anderson Clayton, “no conforme con dominar además el comercio de algodón, ha irrumpido hasta en la producción de dulces y chocolates, comprando recientemente la conocida empresa Luxus”.
En la actualidad, Anderson Clayton es la principal firma exportadora de café de Brasil. En Brasil es además la primera productora de alimentos, y figura entre las 35 empresas más poderosas del país.
|
(Continuará).
Brazos baratos para el café...
contacto@elperiodicodesaltillo.com |
| |
|
|
|
|
|
|